Artículos
Acompañe las novedades de los temas de Salud Mental
Ansiedad en el mundo moderno: un síntoma de nuestra época

Un síntoma con muchas caras
La ansiedad se ha convertido en una de las principales formas de malestar psíquico del siglo XXI. No es casualidad. Vivimos en un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, donde todo parece urgir: responder mensajes de inmediato, rendir al máximo, mostrar una vida idealizada en redes sociales, cumplir metas, ser funcional, productivo y feliz… todo al mismo tiempo.
En este contexto, la mente y el cuerpo muchas veces no logran seguir ese ritmo. La ansiedad aparece entonces como un síntoma que no se elige, pero que irrumpe: con taquicardia, opresión en el pecho, pensamientos catastróficos, sensación de amenaza constante o incluso ataques de pánico. Es la manifestación visible de un conflicto invisible. Un grito del psiquismo que no encuentra palabras, pero sí síntomas.
Un mundo que exige demasiado: Las estructuras sociales actuales premian la eficiencia, la perfección y la imagen. Desde muy temprano, las personas aprenden a compararse, a competir, a ocultar sus emociones para “funcionar”. Pero ese funcionamiento tiene un costo subjetivo. La ansiedad moderna muchas veces se gesta en la imposibilidad de descansar, en la autoexigencia constante, en el miedo al fracaso o en la sensación de no ser suficiente.
No se trata de una debilidad personal ni de una falla biológica. Se trata de cómo cada sujeto responde a una realidad que no permite treguas. Por eso, lejos de reducirla a un problema químico o simplemente “emocional”, es importante entender la ansiedad como una experiencia compleja, donde lo biográfico, lo inconsciente y lo social se entrelazan.
¿Por qué me pasa esto a mí? Esta es una pregunta frecuente en quienes sufren ansiedad. Y tiene sentido. Muchas veces el síntoma aparece sin motivo aparente: en medio de un día normal, al intentar dormir, al salir a la calle o al hablar en público. Pero lo que parece azaroso tiene raíces más profundas. La ansiedad no surge de la nada: suele estar conectada con heridas del pasado, exigencias internas, temores no nombrados o conflictos que aún no han sido elaborados.
Cada persona vive la ansiedad a su manera. En algunos, aparece como hipervigilancia; en otros, como insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse o una necesidad constante de control. Lo importante es que hay un sentido en ese malestar, aunque al principio no se entienda. Y ahí es donde comienza el trabajo terapéutico.
El valor de una escucha profesional La terapia no busca simplemente “calmar” los síntomas. Busca ir más allá. ¿Qué está queriendo decir esa ansiedad? ¿Qué historia se repite a través de ella? ¿Qué conflictos no dichos están pidiendo ser escuchados?
En un espacio de escucha clínica, sin juicio y con orientación profesional, es posible comenzar a nombrar lo innombrable, a desarmar viejos mandatos y a construir nuevas formas de habitar el mundo. No se trata de eliminar la ansiedad como si fuera un enemigo, sino de entenderla, resignificarla y aprender a convivir con ella desde otro lugar.
Invertir en salud mental es cuidarte: En un mundo que empuja al rendimiento, a la prisa y al silencio emocional, la terapia es un acto de resistencia. Un espacio íntimo donde podés detenerte, escucharte y empezar a transformar tu relación con vos misma/o.
Si estás sintiendo ansiedad, no estás sola/o. Este malestar no te define, pero sí puede ser la puerta de entrada a un proceso profundo de autoconocimiento y bienestar.
La ansiedad, tal como la entendemos hoy, no siempre existió con ese nombre. A lo largo de la historia, este malestar psíquico —hecho de temores difusos, inquietud interna y sensación de amenaza sin causa concreta— ha sido interpretado de muchas maneras, dependiendo de la época, la cultura y el modelo científico predominante. Conocer su evolución histórica no solo enriquece nuestra comprensión actual, sino que también nos permite humanizar este síntoma: saber que no estamos solos, que muchas personas antes de nosotros también sintieron algo parecido.
De los demonios interiores a los desequilibrios del alma: En la antigüedad, las emociones intensas —como el miedo irracional, la angustia o la desesperación— eran atribuidas a causas sobrenaturales. Se pensaba que el alma estaba perturbada por fuerzas externas, como dioses enojados o espíritus malignos. La medicina hipocrática, en cambio, ofreció una mirada más racional: el malestar se explicaba por un desequilibrio en los humores del cuerpo (bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre). La melancolía, por ejemplo, era una categoría amplia que incluía lo que hoy llamaríamos depresión y ansiedad.
La Edad Media y el castigo espiritual: Durante la Edad Media, la ansiedad se ligaba muchas veces a la culpa, al pecado y a la idea de castigo divino. El sufrimiento interior era interpretado como señal de una falta moral o espiritual. Los “temores sin causa” eran considerados tentaciones del demonio, y la respuesta no era psicológica, sino religiosa: la confesión, la penitencia, el rezo.
El nacimiento de la psicología moderna: Fue recién en el siglo XIX cuando comenzaron a aparecer interpretaciones más cercanas a las actuales. La medicina y la naciente psiquiatría intentaron clasificar los diferentes estados de angustia bajo nombres como neurastenia (agotamiento nervioso), histeria o melancolía ansiosa. En este período, la ansiedad empezó a ser vista como un trastorno del sistema nervioso, especialmente asociado al estilo de vida urbano y acelerado de la modernidad industrial.
A comienzos del siglo XX, Sigmund Freud introdujo el concepto de neurosis de angustia, señalando que la ansiedad podía surgir sin un peligro externo real, como un conflicto interno no resuelto. Para Freud, la ansiedad no era un síntoma sin sentido, sino una señal de que algo reprimido estaba luchando por hacerse oír. Esta perspectiva revolucionó la comprensión del malestar psíquico y dio lugar al desarrollo del psicoanálisis.
La ansiedad en el DSM: de síntoma difuso a trastorno categorizado
A lo largo del siglo XX, los manuales de diagnóstico —como el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales)— comenzaron a delimitar con mayor precisión lo que hoy se conoce como trastornos de ansiedad: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Esta clasificación permitió avances en la investigación científica y en el desarrollo de tratamientos, pero también trajo una mirada más biologicista, que a veces corre el riesgo de perder de vista la historia personal detrás del síntoma.
La ansiedad en el DSM: de síntoma difuso a trastorno categorizado: A lo largo del siglo XX, los manuales de diagnóstico —como el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales)— comenzaron a delimitar con mayor precisión lo que hoy se conoce como trastornos de ansiedad: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Esta clasificación permitió avances en la investigación científica y en el desarrollo de tratamientos, pero también trajo una mirada más biologicista, que a veces corre el riesgo de perder de vista la historia personal detrás del síntoma.
¿Qué hacemos hoy con la ansiedad? En la actualidad, convivimos con múltiples formas de entender la ansiedad: desde enfoques que la explican como un desequilibrio neuroquímico, hasta perspectivas psicológicas que la ven como un lenguaje del inconsciente, una forma del cuerpo de expresar lo que no encuentra palabras. En la clínica contemporánea, cada caso es único: no se trata de encasillar, sino de comprender.
La ansiedad no es solo un mal moderno. Es una forma humana —y muchas veces dolorosa— de responder a conflictos internos, pérdidas, exigencias, traumas o preguntas sin respuesta. Por eso, más allá de los diagnósticos, es fundamental ofrecer un espacio donde esa experiencia pueda ser escuchada en profundidad, sin apuros ni etiquetas simplificadoras.
Psicología y Salud Mental: una mirada científica a la complejidad del sufrimiento humano
Cientificidad y Práxis Clínica
La psicología, como ciencia y como praxis clínica, se encuentra en el corazón del abordaje integral de la salud mental. Lejos de reducirse al tratamiento de los trastornos psíquicos, su campo de acción abarca el estudio riguroso de los procesos mentales, emocionales y comportamentales que configuran la subjetividad humana en su relación con el mundo. En este sentido, la salud mental no puede ser pensada como una mera ausencia de síntomas, sino como una construcción dinámica, atravesada por determinantes biológicos, sociales, históricos y existenciales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como «un estado de bienestar en el cual el individuo realiza sus capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad». Esta definición nos obliga a superar visiones reduccionistas y a reconocer la importancia de factores como el vínculo temprano, las experiencias traumáticas, la estructura familiar, la cultura, la desigualdad social y las condiciones materiales de existencia en la génesis del sufrimiento psíquico.
Desde una perspectiva científica, múltiples enfoques teóricos han enriquecido la comprensión de la salud mental. Las neurociencias han aportado evidencias sobre los correlatos biológicos de las emociones y los trastornos, mientras que la psicología cognitiva ha descrito los mecanismos mentales que intervienen en la percepción, el juicio y la toma de decisiones. A su vez, las corrientes psicodinámicas, humanistas y existenciales han subrayado el peso del inconsciente, la biografía emocional y la búsqueda de sentido como elementos fundantes de la experiencia subjetiva.
Sin embargo, el campo clínico nos recuerda que el sufrimiento no siempre se ajusta a clasificaciones diagnósticas. El lenguaje de los síntomas suele ser la forma en que se expresa lo que no puede decirse de otro modo: una ansiedad persistente, una tristeza profunda, una conducta alimentaria alterada o una crisis de identidad pueden ser respuestas psíquicas a heridas que no han encontrado aún posibilidad de elaboración simbólica. Por eso, la escucha atenta, la singularidad de cada caso y el respeto por la subjetividad son principios fundamentales en todo proceso terapéutico.
Promover la salud mental implica, por tanto, una tarea ética y política: construir espacios de cuidado donde las personas puedan nombrar su dolor, resignificar sus vivencias y desplegar sus recursos para habitar su existencia de manera más libre y creativa. La psicología, al sostener esta tarea con rigor científico y sensibilidad clínica, se convierte en una herramienta indispensable para pensar el malestar contemporáneo y contribuir activamente a una sociedad más justa, más empática y más humana.
Con respecto a los aspectos históricos de la psicología: del alma a la ciencia de la mente, la psicología, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo y complejo desarrollo histórico que atraviesa múltiples transformaciones epistemológicas, filosóficas y científicas. Nació como una reflexión filosófica sobre el alma y la conciencia, se constituyó como disciplina experimental en el siglo XIX y, desde entonces, ha expandido sus fronteras hasta convertirse en un campo plural que articula saberes de diversas tradiciones teóricas y metodológicas.
De la filosofía a la psicología científica: En la antigüedad clásica, pensadores como Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre el alma (psykhé), sus funciones y su relación con el cuerpo. Durante siglos, la psicología fue una rama de la filosofía, dedicada al estudio del alma como principio vital y racional. En la Edad Media, estas ideas fueron reelaboradas por la teología cristiana, integrando nociones morales y espirituales.
No fue sino hasta el siglo XVII, con el pensamiento moderno, que se produjo un giro decisivo: filósofos como René Descartes postularon una distinción entre mente y cuerpo (res cogitans vs res extensa), abriendo el camino para una psicología que intentara estudiar los fenómenos mentales con rigor racional.
El nacimiento de la psicología como ciencia: La institucionalización de la psicología como ciencia empírica ocurrió en el siglo XIX, con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Wundt en Leipzig (1879). Desde entonces, la psicología comenzó a emanciparse de la filosofía y a construir sus propios métodos, inicialmente influenciada por el modelo de las ciencias naturales.
Simultáneamente, aparecieron otras corrientes fundacionales: El psicoanálisis, con Sigmund Freud, propuso una visión radical de la mente, basada en el inconsciente, el conflicto psíquico y la interpretación de los síntomas. La psicología conductista, con figuras como John B. Watson y B.F. Skinner, centró su atención en la conducta observable, rechazando toda referencia a procesos mentales internos.
Más tarde, surgió la psicología humanista (Carl Rogers, Abraham Maslow), que buscó recuperar la dimensión subjetiva, existencial y ética del ser humano. La psicología cognitiva, desde mediados del siglo XX, reintrodujo el estudio de los procesos mentales (atención, memoria, lenguaje), integrando modelos de la informática y la neurociencia.
Hacia una psicología plural e interdisciplinaria:En la actualidad, la psicología es un campo interdisciplinario que dialoga con la biología, la sociología, la filosofía, la medicina y la antropología. Las diversas orientaciones clínicas conviven con enfoques de investigación científica, aplicados en áreas como la salud mental, la educación, el trabajo, la neurociencia y los derechos humanos.
Además, la psicología contemporánea ha comenzado a revisar críticamente su historia, visibilizando las influencias coloniales, patriarcales y biomédicas que han marcado sus prácticas, e incorporando perspectivas más inclusivas, interculturales y críticas.
La historia de la psicología no es solo un relato de teorías y autores; es también una historia del modo en que las sociedades han comprendido el dolor, la locura, la subjetividad y el deseo. Conocer sus raíces permite no solo entender sus fundamentos actuales, sino también cuestionar sus límites y repensar su porvenir.
Psicología, Neurología y Psiquiatría: un enfoque integral de la salud mental
Importancia de la Interdisciplinaridad

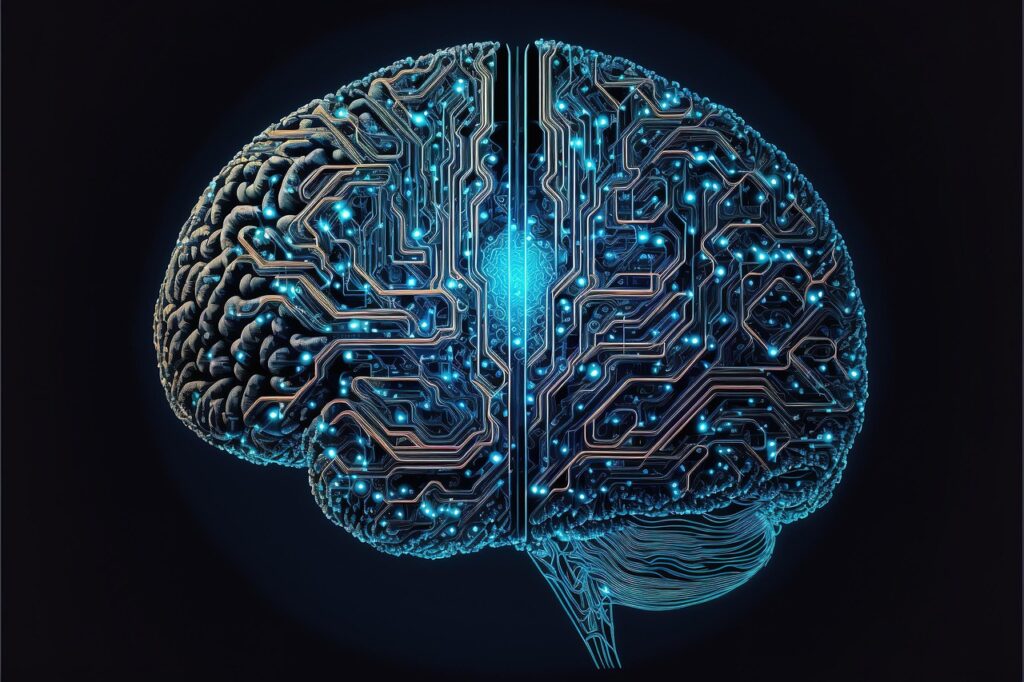

La salud mental es un campo complejo que requiere la articulación de distintos saberes. La psicología, la neurología y la psiquiatría, aunque con enfoques y métodos diferentes, comparten el mismo objetivo: comprender y tratar el sufrimiento psíquico. Estas disciplinas no compiten entre sí, sino que se complementan, ofreciendo una visión más amplia y profunda de los procesos mentales, emocionales y neurobiológicos implicados en los trastornos mentales.
La psicología se ocupa de los aspectos subjetivos del padecimiento humano. Estudia los pensamientos, emociones, conductas, vínculos y conflictos inconscientes. A través de la palabra, el vínculo terapéutico y diversas técnicas clínicas, busca dar sentido a los síntomas y acompañar procesos de cambio. La psicoterapia no solo alivia el malestar, sino que permite resignificar experiencias y desarrollar recursos personales para afrontar la vida.
La psiquiatría, por su parte, es una especialidad médica centrada en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales desde una perspectiva principalmente biológica. Puede prescribir medicación cuando los síntomas lo requieren, especialmente en casos de crisis agudas, trastornos severos del ánimo, ansiedad intensa o psicosis. Sin embargo, los buenos tratamientos psiquiátricos se enriquecen cuando trabajan en conjunto con procesos psicoterapéuticos que aborden la dimensión subjetiva de la persona.
La neurología estudia las bases fisiológicas del sistema nervioso central y su relación con las funciones cognitivas, emocionales y motoras. Es esencial para descartar o detectar enfermedades neurológicas que pueden manifestarse con síntomas psicológicos o comportamentales, como las demencias, los traumatismos craneales o los trastornos neurodegenerativos. La evaluación neurológica aporta datos valiosos para una comprensión más precisa del cuadro clínico.
En la práctica clínica actual, el abordaje interdisciplinario es cada vez más valorado. Comprender al ser humano implica considerar tanto sus redes neuronales como su historia de vida, sus vínculos afectivos, sus traumas y sus recursos psíquicos. Por eso, la colaboración entre psicólogos, psiquiatras y neurólogos no solo enriquece los tratamientos, sino que también respeta la complejidad de lo humano. Cada disciplina aporta una pieza única en el rompecabezas de la salud mental.
La importancia de la escucha en psicología: más que oír, es acoger
En el corazón de toda práctica psicológica auténtica hay un acto fundamental: la escucha. No se trata simplemente de oír palabras, sino de ofrecer un espacio donde el otro pueda desplegar su mundo interno con la seguridad de no ser juzgado. Escuchar, en el sentido clínico, es un ejercicio de presencia, de apertura, de disponibilidad emocional y ética. Es estar con el otro, incluso en sus silencios.
La escucha terapéutica difiere de cualquier otro tipo de escucha. No busca respuestas rápidas, consejos ni soluciones inmediatas. Al contrario, respeta los tiempos del sujeto, acompaña su modo singular de decir y de callar. Muchas veces, lo que la persona necesita no es que le digan qué hacer, sino que alguien le dé lugar a lo que siente, piense y tema, sin apurarlo ni minimizar su dolor.
A lo largo del proceso terapéutico, la escucha se convierte en una herramienta de transformación. Cuando alguien es verdaderamente escuchado, puede comenzar a escucharse a sí mismo de otra manera. Puede descubrir sentidos nuevos en sus síntomas, resignificar experiencias pasadas, encontrar palabras para nombrar lo que antes era solo malestar difuso. Es en ese acto de ser escuchado donde muchas veces surge lo inédito: un pensamiento, una emoción, una salida.
Además, la escucha en psicología no se limita a lo verbal. Escuchar es también atender al tono, a los gestos, a las repeticiones, a las contradicciones, a los lapsus. Es captar aquello que se dice y también lo que no se dice. Porque en la clínica, lo esencial muchas veces no se comunica de forma directa: se filtra, se insinúa, se silencia. Y el rol del psicólogo es estar ahí, disponible, para acompañar ese proceso sin invadirlo.
En un mundo donde hablar se ha vuelto rápido y muchas veces superficial, ofrecer una escucha profunda es un acto radical. Es devolver al sujeto su dignidad, su tiempo, su singularidad. En psicología, escuchar no es pasividad: es una forma activa de cuidado. Una manera de abrir camino al cambio, al alivio y a la posibilidad de una vida más plena.
La Interdisciplinaridad en Salud Mental
La salud mental no puede ser comprendida ni abordada desde una sola perspectiva. El sufrimiento psíquico es complejo: nace en la historia singular de cada persona, se expresa en el cuerpo, afecta la vida social, puede tener raíces biográficas, familiares, culturales, neurobiológicas o incluso socioeconómicas. Por eso, su tratamiento requiere algo más que una mirada única: necesita un enfoque interdisciplinario.
La interdisciplinariedad implica el diálogo entre diferentes saberes y profesionales: psicólogos, psiquiatras, neurólogos, médicos clínicos, trabajadores sociales, nutricionistas, educadores, entre otros. Cada uno aporta una pieza al rompecabezas del padecimiento humano, y juntos pueden construir una comprensión más completa del síntoma, de sus causas y de los caminos posibles hacia el bienestar.
En la práctica clínica, esto significa que un tratamiento eficaz no se limita al diagnóstico y a la medicación, ni tampoco solo al espacio terapéutico de la palabra. Hay casos donde se requiere una articulación entre psicoterapia, acompañamiento psiquiátrico, evaluaciones neurológicas, abordaje nutricional o intervención social. Por ejemplo, una persona con trastornos de ansiedad puede beneficiarse de un tratamiento psicoterapéutico sostenido, pero también puede necesitar medicación temporaria, apoyo nutricional si hay síntomas físicos, y contención social si atraviesa situaciones de vulnerabilidad.
Además, la interdisciplinariedad no solo mejora el diagnóstico y el tratamiento. También humaniza la atención. Permite ver al paciente más allá del síntoma, como alguien que piensa, siente, sufre y desea. Implica escuchar su singularidad, evitando reducciones como “es solo ansiedad” o “es solo un problema químico”. Supone articular la ciencia con la ética del cuidado.
En un mundo cada vez más fragmentado, la apuesta por una salud mental interdisciplinaria es un acto de responsabilidad. Porque cuidar de alguien que sufre no es tarea de un solo saber, sino de una red. Y porque solo cuando las disciplinas dialogan entre sí —con respeto, con humildad y con apertura— se vuelve posible ofrecer tratamientos verdaderamente integrales, transformadores y respetuosos de la subjetividad.
La Importancia del diagnóstico en Salud Mental: Nombrar el sufrimiento y reconocer al sujeto
El diagnóstico en salud mental constituye una herramienta fundamental en la práctica clínica contemporánea. Lejos de reducirse a una mera clasificación de síntomas o a una etiqueta nosológica, su valor radica en la posibilidad de nombrar el sufrimiento psíquico, otorgarle un sentido provisional, y abrir así la vía para un proceso terapéutico ético, singular y orientado al alivio del malestar.
Desde una perspectiva clínica y epistemológica, el diagnóstico cumple varias funciones. En primer lugar, permite organizar la complejidad de los fenómenos psíquicos en categorías que facilitan la comunicación entre profesionales, la elaboración de hipótesis diagnósticas, la elección de intervenciones basadas en evidencia y la planificación de tratamientos. En este sentido, los sistemas como el DSM-5 (APA, 2013) o la CIE-11 (OMS, 2019) ofrecen marcos de referencia útiles para la investigación, la estadística epidemiológica y el diseño de políticas públicas en salud mental.
Sin embargo, reducir el diagnóstico a una función clasificatoria es desconocer su dimensión subjetiva, simbólica y narrativa. Para quien sufre, recibir un diagnóstico puede significar ponerle nombre a un estado difuso de angustia, confusión o dolor, que hasta entonces resultaba inasible. Nombrar el sufrimiento —sea como trastorno de ansiedad, depresión mayor, bulimia nerviosa o trastorno de estrés postraumático— no implica cristalizar una identidad patológica, sino reconocer una experiencia que merece escucha, cuidado y comprensión.
En muchos casos, el diagnóstico actúa como un punto de inflexión: legitima el malestar, otorga un lugar simbólico al padecimiento y habilita la posibilidad de narrarlo. Así, el sujeto deja de ser simplemente “alguien que no puede más” para devenir alguien que sufre por razones que pueden ser pensadas, elaboradas y transformadas. En este sentido, el diagnóstico puede contribuir a restituir una forma de identidad herida por el caos del síntoma, en tanto permite integrar el dolor en una historia, sin reducir al individuo a su patología.
Por eso, el acto de diagnosticar debe ser responsable, dialógico y ético. No se trata de encasillar al sujeto en una categoría, sino de ofrecerle un marco desde el cual su experiencia pueda ser reconocida, validada y acompañada. El diagnóstico, cuando es bien formulado y cuidadosamente comunicado, no clausura el sentido, sino que lo inaugura: abre preguntas, sugiere trayectorias posibles, y pone en marcha un proceso de subjetivación y de cuidado.
Como señalan autores contemporáneos, no hay diagnóstico sin transferencia, ni diagnóstico sin historia. Comprender al sujeto en su singularidad, en su biografía emocional, en sus vínculos y en sus condiciones materiales de existencia, es esencial para que el diagnóstico no se vuelva un acto de poder, sino un acto clínico en el sentido más profundo: un encuentro entre una palabra que nombra y una vida que busca sentido.
Reflexiones sobre los malestares psíquicos actuales
Durante gran parte del siglo XX, el término neurosis ocupó un lugar central en la clínica psicológica y psiquiátrica. Esta categoría, heredada del pensamiento freudiano y de la tradición médica del siglo XIX, agrupaba un conjunto amplio de padecimientos caracterizados por el sufrimiento subjetivo, sin una causa orgánica demostrable, en los que el conflicto psíquico desempeñaba un papel fundamental. Ansiedad, obsesiones, fobias, síntomas corporales sin explicación médica y sufrimientos emocionales intensos eran comprendidos como expresiones de una neurosis subyacente.
Sin embargo, con la llegada de los manuales diagnósticos contemporáneos como el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) y la CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), el concepto de neurosis fue progresivamente eliminado del lenguaje técnico. En su lugar, emergieron categorías más específicas como trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos somatomorfos, entre otros.
Esta fragmentación diagnóstica buscó una mayor precisión descriptiva y una mayor utilidad clínica, pero a menudo dejó de lado la comprensión integradora del sufrimiento psíquico como expresión de conflictos internos.
Hoy, muchos de los malestares que antes se conceptualizaban como neurosis siguen presentes, aunque con nuevas formas. Personas que consultan por angustia constante, sensación de vacío, insatisfacción crónica, miedo al fracaso o necesidad de control excesivo, muchas veces no encajan del todo en los diagnósticos clásicos, pero claramente sufren.
Esta clínica del malestar contemporáneo está atravesada por exigencias de rendimiento, ideales de felicidad inmediata y sobrecarga emocional. En este contexto, el síntoma ya no aparece como una formación psíquica que intenta decir algo al sujeto, sino muchas veces como una falla que debe ser eliminada rápidamente.
Desde la psicología clínica, especialmente aquella que no renuncia a una mirada subjetiva, el desafío es volver a pensar estos sufrimientos más allá de las etiquetas diagnósticas. ¿Qué expresa este síntoma? ¿Qué historia trae consigo esta angustia? ¿Qué vínculo guarda con la historia personal del sujeto? En este sentido, la antigua noción de neurosis aún puede resultar útil, no como diagnóstico cerrado, sino como punto de partida para interrogar la lógica singular de cada padecimiento, reconociendo que el síntoma tiene sentido en la economía psíquica del individuo.
Por ello, frente a la multiplicación de nombres y clasificaciones, es necesario recuperar una escucha clínica que no se limite a identificar trastornos, sino que busque comprender al sujeto en su malestar. Los síntomas actuales, aunque revestidos de nuevas formas, siguen siendo llamados de atención del psiquismo frente a los conflictos de la vida. Y la tarea de la psicología no es sólo etiquetar, sino también acompañar, comprender y posibilitar una transformación subjetiva.
La gran búsqueda de ayuda: entre terapias alternativas y psicología científica
En los últimos años, hemos sido testigos de un fenómeno social notable: una búsqueda creciente, casi desesperada, de bienestar emocional. Millones de personas en todo el mundo recurren a distintos tipos de terapias para aliviar el sufrimiento psíquico, gestionar la ansiedad, resolver conflictos internos o simplemente sentirse mejor consigo mismas. Desde prácticas tradicionales hasta abordajes espirituales, energéticos o esotéricos, la oferta terapéutica se ha multiplicado de forma exponencial.
Este auge responde, en parte, a una necesidad legítima: muchas personas viven atravesadas por malestares subjetivos intensos que no siempre encuentran respuesta en los modelos tradicionales. La hiperexigencia, la soledad emocional, el trauma, el vacío existencial y la presión por funcionar constantemente han dado lugar a una clínica contemporánea del sufrimiento difuso, difícil de nombrar y de clasificar. Frente a este panorama, la búsqueda de ayuda se convierte en un intento de encontrar sentido y alivio.
Sin embargo, no todas las formas de ayuda son equivalentes. Si bien es comprensible que quien sufre recurra a lo que tiene a mano, es fundamental diferenciar entre intervenciones que poseen fundamentos teóricos y clínicos validados y aquellas que carecen de evidencia y pueden incluso generar más daño que beneficio. En este contexto, la psicología clínica de base científica cumple un rol insustituible: ofrece marcos teóricos sólidos, métodos de evaluación rigurosos y tratamientos cuya eficacia ha sido probada empíricamente.
La psicoterapia científica no se basa en consejos ni en recetas mágicas. Su tarea es mucho más compleja: busca comprender el malestar en su dimensión singular, explorar sus raíces psíquicas y acompañar un proceso de elaboración y transformación real. Este enfoque no excluye la dimensión emocional o subjetiva de la experiencia humana, sino que la integra a partir de métodos sistemáticos que permiten evaluar resultados y ofrecer un acompañamiento ético y responsable.
En tiempos donde el dolor psíquico se ha convertido en terreno de mercado y consumo, es urgente defender una psicología clínica comprometida con la salud mental, sustentada en la investigación, el pensamiento crítico y el respeto por la subjetividad. Buscar ayuda es un acto valiente. Elegir una intervención profesional basada en evidencia es también un acto de cuidado y responsabilidad consigo mismo.
I.